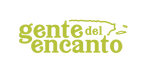|
Mencionar a Mayra Santos Febres es nombrar a una de las escritoras más importantes de nuestros tiempos. Oriunda de Carolina, su pasión por temas de raza, misticismo, feminismo, deseo y poder son palpables en sus escritos que siempre dejan a sus lectores con ganas de más. Su trabajo le ha dado la vuelta al mundo y sus poemas se publican en numerosas revistas internacionales como Casa de las Américas (Cuba), Página Doce (Argentina), Revue Noire (France), y Review: Latin American Literature and Arts (Nueva York). Son numerosos los galardones recibidos por la escritora. Entre los más prestigiosos se encuentran: el Premio Letras de Oro (1994) por su colección de cuentos cortos “Pez de vidrio” y el Galardón Radio Sarandí del concurso Juan Rulfo Internacional de Cuento (1996) por su cuento corto “Oso Blanco”. Recordemos que su primera novela “Sirena Selena vestida de pena” (2000) fue finalista del premio Rómulo Gallegos en 2001 y ganó el premio por mejor novela del PEN Club de Puerto Rico; la primera edición de su segunda novela “Cualquier miércoles soy tuya” (2002) se agotó en un mes, y su tercera novela “Nuestra Señora de la noche” (2006) ganó el Premio Nacional de Literatura de Puerto Rico. Al criarse entre educadores, la también creadora y directora ejecutiva del Festival de la Palabra lleva en la sangre el arte de la formación. Desde hace un tiempo funge como catedrática en la Universidad de Puerto Rico donde ofrece taller de Escritura Creativa y clases graduadas de Políticas Culturales y Literatura Caribeña, y Género y Raza en la Literatura. También fue profesora residente en varias universidades de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Según Santos Febres, una de las cosas que mejor saber hacer es ayudar en la formación de nuevos escritores y afirma que las nuevas cepas la llenan de esperanza. Hoy, dedica parte de su tiempo a lo que será un escrito acerca de la vida de Julia de Burgos. A continuación, la entrevista que le hicimos a Mayra en su versión editada y condensada.
GDE: ¿Qué lees actualmente? ¿Cómo escoges los próximos libros que leerás? MSF: Ahora mismo leo las cartas de Nelson Mandela. Leo cuando puedo pues parte del tiempo lloro. Recién terminé de leer las cartas, los textos, todo lo de Julia de Burgos porque estoy escribiendo. Siempre escojo libros, primero por intuición, segundo por obsesión y tercero por lo que estoy escribiendo, lo que me hace falta. Entonces lo que me hace falta casi siempre es literatura que tiene que ver con raza y género. GDE: ¿Puedes hablar un poco de lo que escribes acerca de Julia de Burgos? MSF: Estoy terminando un primer manuscrito que fue escogido para que lo trabajara en una residencia de un mes en la Rockefeller Foundation en Bellagio, Italia y que se titula “La otra Julia”. Es un texto de ficción y no ficción basado en la corta y maravillosa vida de Julia de Burgos. Creo que la termino en diciembre. Además, acabo de terminar un texto que está en espera de publicación y se titula “Cuando llegue la luz”, acerca de María, las 4,654 muertes y cómo la pasamos acá; una mezcla de ficción y no ficción. GDE: De alguna manera todos tenemos rituales, unos más sencillos, otros mas complejos, ¿cuáles son tus rituales? MSF: Wow, tengo tantos. Me levanto por la mañana y siempre tengo el mismo ritual: me tomo un café, le echo agua a las plantas, le doy comida a mis animales y luego a mis dos animalitos que parí y después me tiro las cartas; soy de oráculos. Después de eso hago un poquito de journaling, es decir que practico escritura automática para saber hacia dónde voy y ahí es que empiezo a desarrollar proyectos. GDE: ¿Desde cuando los oráculos forman parte de tu vida? MSF: Desde hace como 10 años. GDE: ¿Cómo es tu proceso creativo antes y una vez te sientas a escribir? MSF: Es bien específico, casi nunca cambia. Como me entrené como investigadora, siempre empiezo por ese proceso de investigación que incluye un tiempo de lectura que no es de contenido ni tampoco de ocio, sino que es más bien de estructura. Leo estructuras narrativas, eso me interesa mucho. Entonces luego que hago eso trabajo bastante con la propuesta, con la organización del libro. Después, corto en pedacitos porque para uno lograr algo en este mundo hay que cortarlo en pedacitos; así es como trabajo. GDE: ¿Más o menos cuánto tiempo te toma escribir una novela? MSF: Una novela me puede tomar como tres o cuatro semanas. El problema es que eso no es la escritura, esa es la exploración de la escritura. Después de eso es que de verdad empieza la escritura que toma de seis a ocho meses y que es escribir y reescribir y reescribir; ese proceso es mucho más complejo. Dentro del proceso creativo siempre entra el otro proceso que es el de la magia, conectarme con esas voces que no son del todo racionales y que hablan desde los ancestros, desde todos esos espacios, para poder trabajar lo otro que es la poesía, eso que no está nombrado todavía. GDE: Hablando un poco de tu labor en la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo ves esta nueva generación de futuros escritores? MSF: Una de las cosas que mejor sé hacer además de escribir, criar y bailar salsa es entrenar nuevos escritores y me gusta mucho lo que veo. Creo que los nuevos escritores puertorriqueños, y hablo de los novicios, es gente que trabaja cosas muy interesantes. Se entrenan con una estética que salió con el huracán y que le llamo el neo jíbaro remix, gente que está redescubriendo y revalorando el campo, esos espacios de la ruralía urbana boricua que es tan rara porque nuestros campos son campos de verdad donde hay analfabetismo y peleas a machetazos, pero con un Marshalls y un centro comercial justo al lado. Unas cosas muy extrañas, que es necesario verlas y echarles un vistazo desde esta nueva realidad. También hay un surgimiento impresionante de nuevas identidades que no son la nacional y que los estudios feministas llaman la interseccionalidad de la identidad, que es género, que es raza, pero mezclado con identidades sexuales múltiples como la comunidad LGBT, que fue tan fundamental en la reconstrucción de Puerto Rico porque fueron de los más afectados. Ellos trabajan algo nuevo que se está viendo en la literatura, pero más en la poesía, en el performance, en los cuentos y en publicaciones digitales. Todavía no llega a los libros, pero eso tiene un antecedente inmediato que está ahí y es mi generación y la generación intermedia, los que tenemos entre cincuenta y pico, cuarenta y pico, treinta y pico de años. Los más viejos podríamos ser Rafael Acevedo y yo, y los más jóvenes gente como Sergio Gutiérrez que escribió “Dicen que los dormidos”, o Alexandra Pagan, Nicole Delgado, Xavier Valcárcel, y un montón de gente que tienen treinta y pocos y que empiezan a trabajar otro tipo de discurso. Así que esa camada viene bien buena porque es múltiple. Hay muchas cosas que antes no estaban en la literatura puertorriqueña: hombres negros, nuevas masculinidades, mujeres poliamorosas, feministas duras y muchos proyectos editoriales a la misma vez. Proyectos que son pequeñitos, bien pequeñitos que eso los hace invisibles, pero a la misma vez porque son pequeñitos son bien ágiles. GDE: A un futuro escritor, ¿qué consejo le ofreces acerca del oficio y los procesos? MSF: Bueno, no soy muy buena dando consejos, pero sí ofreciendo soluciones sistemáticas. Una de las cosas es que tienen que hacer taller. Soy hija de un pelotero y de una maestra de español. Mi experiencia es que es bien difícil tratar de hacer cualquier cosa en esta vida si uno no doma el ego. High ego, low impact, low ego, high impact. Hay que domar el ego y para domarlo se hace lo que sea, pero lo más importante es aprender a trabajar en equipo, en alianza, para poder crecer de una manera orgánica. Es decir, aprender a recibir crítica, a reescribir, a que haya espacios y que puedan negociarse sin hacer tanto esfuerzo que tu voz se apague. Negociar es necesario para abrir los canales. El taller y los proyectos en conjunto son fundamentales para aprender, porque eso no lo aprendes en un infomercial de YouTube; esto no es información, es formación. Entonces para formarte tienes que pasar por una experiencia que integre la información con la práctica y por lo tanto hay que hacer práctica. Además, trabajamos con los sistemas de apoyo. Los sistemas de apoyo en el proyecto de escribir una obra, los sistemas de apoyo en el proyecto de presentar una obra según los circuitos que haya, no los que debe haber, y los circuitos en Puerto Rico son bien buenos y saludables si los ves descolonizadamente. Podemos vender muchos libros en las escuelas en conjunto con las maestras que buscan material vinculatorio para crear lectores y si escribes cosas que tienen que ver con tu país, de repente tienes un montón de lectores. Si lo que quieres es que se te aplauda por parecer lo más europeo o lo más gringo posible, te vas a quedar sin lectores, que es el problema que pasa con la literatura puertorriqueña de la isla. Está bien colonizada y lo digo porque me pasó. Gracias al cielo que soy negra, mujer y cafre y eso no me permitía una colonización completa. Pero me di cuenta porque la neurona se despertó y me dijo: “no sigas pensando que eres víctima de una colonización en la que participas.” Entonces ahí me di cuenta y creé el Festival de la Palabra. Empecé un proceso de mirar cómo es que este sistema funciona desde los grand slams y los micrófonos abiertos, pasando por las escuelas. Por qué las librerías no funcionan y no funcionan porque las librerías en Puerto Rico y en muchas partes del mundo se ocupan de vender importaciones. Puedes ir a una a comprar un libro de Raymond Carter, que es uno de mis escritores favoritos, pero es bien difícil que en la misma librería puedas comprar el trabajo de escritores puertorriqueños. Sin embargo, en las escuelas sí pues están bien interesadas en saber qué es lo que se está publicando. Otra cosa bien importante es que necesitamos reforzar la diáspora, las conexiones entre la isla y la diáspora, desde un entendimiento saludable. Es decir, ni la diáspora nos puede decir cómo hacer las cosas bien porque el bien está en donde tú estás, ni Puerto Rico puede seguir desconfiando de su diáspora porque cuánto más va a hacer la diáspora para explicar que está ahí para que no te mueras. Entonces ahí hay un diálogo que hay que reforzar para llegar a unos entendimientos y creo que eso se puede hacer a través de conexiones, viajes de inmersión de un lado y de otro, proyectos conjuntos, proyectos bilingües, un montón de cosas que tenemos que aprender a desarrollar. Yo enseño ese sistema, que no es tan solo escribir un libro; ser escritor en nuestros países y comunidades es también ser un poco gestor cultural de tu propio proyecto. GDE: ¿Este interés por parte de las escuelas siempre estuvo presente o entiendes que ahora está más marcado que antes? MSF: Siempre estuvo. Te lo digo yo que soy hija y sobrina de educadores. Eran seis tías y siete tíos maestros que ahora tienen 80 años. Puerto Rico se mueve desde la base de los maestros. ¿Quieres hacer un impacto cultural importante en nuestro país? Tienes que contar con esa fuerza subvalorada que mueve municipios completos o los detiene, que son los maestros, porque con ellos están los niños y sus familias. El Departamento de Educación es el departamento más grande y con más recursos que tiene Puerto Rico. Primero se hizo para la modernidad, para sacar a los pobres jíbaros del oscurantismo colonial y racial y llevarlos hasta el siglo 20. Ahí empezó la colonización estadounidense, pero después que eso se logró no había un plan de desarrollo y se estancó y se convirtió en un espacio de corrupción. Pero la educación en Puerto Rico desde siempre es garantía de desarrollo y supervivencia para las generaciones puertorriqueñas. En una sola generación mi mamá fue de ser casi esclava, de una niña restavek, que es una niña a la que le daban casa y comida por trabajo en una casa, a llegar a Carolina a estudiar, a ser enfermera, a ser maestra y de ahí maestra enlace, y a tener una maestría en estudios literarios; lo logró solita. Luego tuvo dos hijos: mi hermano, que se lo llevó la droga por razones de violencia, raza y género, y otra que terminó siendo Mayra Santos. La cantidad de ingenieros que se lleva la NASA, la cantidad de personas que hace investigaciones en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas… La cantidad de estudios que hay aquí, que se los llevan, es impresionante, pero hay que ponerlos a trabajar para Puerto Rico. Esa fuga de cerebros no puede seguir. Es buena e importante y nos ayudó a consolidar este país interesantísimo que tenemos, que es un país sin estado porque es ingobernable. Eso me fascina y es de lo más orgullosa que estoy sobre la faz de la tierra, de ser boricua en estos momentos históricos. Pero tenemos que empezar a mirar el valor en vez del exterminio y el genocidio por el que estamos pasando, que no somos los únicos. Mira lo que sucede en la frontera de Estados Unidos con las poblaciones indígenas, con las mujeres y el me too y la criminalización de todo. Los hombres blancos, los white supremacists, se quieren quedar con el mundo otra vez. Pendejos si los dejamos porque la verdad es que el poder que tenían antes no lo tienen ahora. La pregunta es cómo lo hacemos y creo que desde Puerto Rico es sencillo: educación y diáspora. GDE: ¿Algún otro proyecto en el que estés trabajando? MSF: A través de mi página, www.mayrasantosfebres.com, empezaré un proyecto en diciembre de talleres en línea. La Ñapita: Descríbete con tres palabras: soy una madre ejecutiva cimarrona Algún libro que te haya influenciado grandemente: puedo pensar en el primero: “El mar y tú” de Julia de Burgos. Una frase o cita, tuya o de otra persona, que te gusta mucho: es un hashtag: #somosmasynotenemosmiedo En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? La espiritualidad afrocaribeña mezclada con meditación. Cuando sientes que pierdes el enfoque o la inspiración temporeramente, ¿qué haces? Escribo Un puertorriqueñ@ que admires: Ana Judith Román, una mujer negra que fundó la escuela de neurobiología de la Universidad de Puerto Rico y Celestina Cordero, la hermana de Rafael Cordero y fundadora de la primera escuela para mujeres en Puerto Rico. Quisieras aprender a: volar ¿Qué es una de las cosas más gratificantes que has hecho? Parir ¿Qué te inspira? Amar Quisieras que te recordaran por: hay una frase que me gusta mucho y que me encantaría que fuera un epitafio; quiero que en algún lugar diga: “no la vieron venir.” Sigue a Mayra Santos Febres en las redes sociales: Facebook: Mayra Santos Febres www.mayrasantosfebres.com
0 Comentarios
 El Dr. Cruz Miguel Ortiz Cuadra es tal vez una de las figuras más importantes en la historia de la gastronomía y cultura alimentaria de Puerto Rico. Ortiz Cuadra se desempeña como historiador de la gastronomía puertorriqueña desde 1993, año en que se fundó la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Su pasión por el tema lo llevó a investigar y escribir acerca de los orígenes e historia de nuestros alimentos, a conocer por qué comemos lo que comemos, para el beneficio de ésta y generaciones venideras. Entre sus ensayos acerca del tema se encuentran: Guerra y alimentación: el racionamiento alimentario en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial (2012); Comida sobre papel: los textos culinarios como testimonios culturales (2011); La cocina como espacio de trabajo (2000), y La cocina en la historia: el texto culinario como testimonio cultural (1996). En 2006 recibió el Primer Premio del Pen Club de Puerto Rico en la categoría de ensayo por su libro “Puerto Rico en la olla ¿Somos aún lo que comimos?” A continuación, la entrevista que le hicimos a Cruz Miguel en su versión editada y condensada. GDE: Cruz Miguel, ¿por qué decidió estudiar historia? CMO: No estudié historia alimentaria al principio. Mis grados son en historia de América, pero una vez terminé mi maestría me alejé del imaginario de lo que estudié, la industria azucarera. Me di cuenta que, al hablar y escribir del tema, no me sentía identificado. Era más que nada una historia económica llena de cifras en la que se estudiaban las relaciones laborales y la tecnología. Para escribir, me di cuenta que tenía que comer y cocinar, así que por ahí encontré el deseo de cambiar mi tema de estudio. Ya era profesor y tuve la suerte de conseguir una beca para estudiar en Ruskin College en Oxford, Inglaterra. Aunque no iba con el tema alimentario definido, traté de estudiar el asunto de los niños y la ciudad, una historia cotidiana y centrada en la experiencia humana. Así fui adentrándome en el tema hasta que un día, mientras estudiaba allá, vi que ofrecían un simposio llamado Oxford Symposium on Food and Cookery. Decidí entrar pues era gratis y el único requisito era haber comido toda la vida. Eso me cautivó y empecé a ver un foco diferente para estudiar historia. De ahí hice el crossover a una historia alimentaria y cuando llegué a Puerto Rico empecé a investigar. En el 1993 tuve mi primera publicación en una revista que se tituló “Historias vivas”. Al hablar de comida, de libros de cocina, de cultura alimentaria, me hacía parte de algo más vivo y cercano a la experiencia humana. Esa fue la razón por la que hice el cambio. GDE: ¿Cuánto tiempo le tomó escribir su primer libro “Puerto Rico en la olla: ¿Somos aún lo que comimos?” ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de información? CMO: Esa fue mi tesis doctoral. Cuando regresé de Inglaterra hice la propuesta para estudios doctorales y me enfoqué en el tema de la historia sociocultural de la alimentación en Puerto Rico. Entonces fue un atrevimiento de mi parte dentro del Programa Graduado de Historia de la universidad, que era fundamentalmente masculino. Todavía había la idea de que la comida y estos temas eran femeninos y confronté algunos problemas al defender la propuesta. Pero al final la gané y la terminé en el ’99. De ahí pasé a rehacerla para escribir el libro y la primera edición salió publicada en el 2006; ganó un premio de inmediato y se leyó muchísimo. El tema alimentario en Puerto Rico después del huracán María cambió por completo así que mi plan es revisarlo. Durante el proceso de búsqueda de información tuve muchos retos, pero en parte fue un juego, me divertí mucho. El primer reto fue que en Puerto Rico no hay una bibliografía historiográfica sobre el tema, sólo existe un libro acerca de la historia de la alimentación, publicado por Berta Cabanillas en el ’71. Entonces lo primero que hice fue leer a los historiadores franceses e italianos que estaban bien adelante en el tema y me dieron ideas y pistas para investigar. Descubrí que había libros de cocina en los que no había que copiar la receta sino estudiarla y reconstruirla. Por ejemplo, recetas que, aunque se seguían haciendo en las cocinas, desaparecieron de los recetarios. Igual, al hacer lecturas transversales, no directas, aparecía mucha información que servía para la narrativa, para el imaginario que uno tenía de lo que debió ser la alimentación. Una vez empecé a leer y tuve un modelo de lo metodológico y algo de teoría de los franceses e italianos, vi que podía leer, por ejemplo, un manual de higiene en el que había elementos sobre la comida, que a lo mejor un historiador regular descartaba al ver el título. La investigación tiene que haber durado alrededor de veinte años; el libro lo escribí como en un año. Lo pensé diciendo: ¿por qué nosotros comemos lo que comemos y no comemos otras cosas? Siempre hay unas comidas bases que están ahí: arroz, habichuelas, bacalao, carne de cerdo, carne de res, maíz en harina y las viandas. Así que decidí escribir un capítulo de cada uno y pasarle la historia cultural y económica hasta el momento contemporáneo. En el 2012, la editorial norteamericana University of North Carolina Press se interesó en el manuscrito para su traducción y en el 2013 salió traducido y actualizado. Eso fue otra historia. La traducción al inglés fue compleja pero muy divertida porque había elementos, conceptos y nombres de productos que se le hicieron complicadísimos al traductor. Pero él fue muy cauto y me dijo que me enviaría cada capítulo por separado para no volverme loco y me marcaría aquello que debía decirle de otra manera en inglés y en palabras sencillas. Por ejemplo, el tema de lo que es una fonda y los refranes tan importantes que tenemos con un significado enorme, pero que no se refieren directamente a la comida como: “Te conozco bacalao aunque vengas disfrazao”. La traducción fue pésima. Los pasteles de Navidad eran meat pies. ¿Te imaginas un puertorriqueño como tú que sabe lo que es un pastel navideño y lee el libro en inglés y ve eso? A la larga llegamos a un acuerdo en el que casi exigí que se pusiera en español la primera vez que apareciera, entre paréntesis la traducción al inglés, y que después siempre apareciera en español. En el caso de la mixta: arroz, habichuelas y carne, le tuve que explicar por qué llegó a llamarse mixta y por qué el arroz y habichuelas llegó a llamarse matrimonio. Le dije: “imagínate que un día entras a una fonda donde los manteles son de plástico, a lo mejor no hay mucha higiene y hay un menú escrito a mano en una pizarra… el camarero no te atiende, no porque sea descortés, sino porque no sabe inglés y no se atreve a acercarse. Pero finalmente te envía a alguien que sabe inglés y le dices que quieres arroz, habichuelas y carne. Cuando él llama la comanda, que es pedir la orden al cocinero o al que sirve, le dice: mándame una mixta.” Así lo situaba en la posición y le escribía lo que era la mixta y el origen. Finalmente me divertí un montón porque me sentía como guía turístico. Cuando salió el libro me tomé una botella de champaña y me sentí muy alegre pues con eso podía contribuir a llevar el tema al público, no sólo a la diáspora, sino al público norteamericano. En el 2016 el libro salió en carpeta blanda y aproveché y le hice unas rectificaciones. Ese es el que todavía está por ahí: “Eating Puerto Rico: a history of food, culture and identity”. Prácticamente es otro libro en el sentido de la traducción. De hecho, cuando me llegaron los primeros files, fue como mirarme al espejo y no ver mi rostro y decir “ese no soy yo”; era otro lenguaje, otro idioma. A mí me gusta mucho el lenguaje. Soy muy cuidadoso y trato de mantener siempre una tonalidad y unos ritmos en la narrativa y ésta se perdió un poco en el de inglés. Todavía lo miro y digo “ese párrafo no tiene lo que quiero”, pero es parte de what’s lost in translation. GDE: ¿Dónde le gusta comer en Puerto Rico y por qué? CMO: Como de todo. Si nos vamos por el lado de la comida criolla puertorriqueña, me gusta mucho un lugar en la montaña en Yabucoa que se llama Sabor Criollo y que lo lleva un señor de La Pica, la frontera entre Yabucoa y Maunabo. Sin él saberlo, tiene un menú muy centrado en los platos históricos. Siempre hay sancocho, habichuelas que él ablanda, patitas con garbanzos, bacalao guisado, pescado y langosta que le traen de Maunabo, unas arepas exquisitas de mantequilla con coco, guanime, pasteles… También tiene piques excelentes y varios pitorros que son riquísimos para cerrar las comidas y seguir la sobremesa. También hay un restaurante criollo nuevo que es como una nueva identidad de la cocina más tradicional puertorriqueña, muy sofisticada y bien presentada y con nuevos giros en los sabores. Tratan de usar en lo posible los productos de las huertas de los agricultores jóvenes. Se llama Cocina al Fondo en Santurce de la chef Natalia Vallejo. GDE: ¿En qué proyectos trabaja? CMO: Ahora mismo estoy en un proyecto con Crystal Díaz de PRoduce!, el servicio de entregas de productos locales a través de una aplicación. Soy el Foodstorian y les escribo piezas cortas para su blog, alineadas con el producto de temporada que estén distribuyendo. Recientemente le entregué uno de la pana. Además, soy consultor independiente para distintas entidades. Lo último que hice fue para la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico que redactó el proyecto para declarar el lechón asado a la puertorriqueña como patrimonio de Puerto Rico. También trabajo en consultoría para documentales. Trabajé en uno acerca del coquito. Mi parte estuvo dirigida a la historia, cuándo surgió y cómo se llevó a la diáspora. Por ejemplo, en Chicago y en Nueva York hay un festival del coquito. Además, participé como entrevistado principal en un programa canadiense que se llama "Island Diaries", de viajes que hacen a distintas islas por el mundo y le hicieron un programa a Puerto Rico. Otra cosa que hago es dar conferencias. La última fue al programa de Artes Culinarias de la Universidad del Este acerca del patrimonio cultural alimentario en Puerto Rico. También ofrezco certificaciones para aquellos restaurantes que les interese tener un staff de meseros y administradores preparados para que cuando lleguen clientes que no sean puertorriqueños, puedan explicarle el trasfondo histórico de lo que se comen. Mi próximo libro debe salir pronto y es una colección de artículos que fueron conferencias que di y que se habían quedado en el tintero. Lo titulé “De los plátanos de Oller a los Food Trucks: Comida, alimentación y cocina puertorriqueña (en ensayos y recetas)”. Así que trabajo en todas esas cosas y en otros montones de proyectos que me mantienen entretenido y jugando. GDE: ¿Cómo ve la gastronomía puertorriqueña hoy día? ¿Qué le gustaría que ocurriese? CMO: Le veo un futuro muy prometedor. Hay una vuelta atrás para recapturar confecciones que se fueron perdiendo, y productos y técnicas que se usaban antes y que se están reinventando. Uno de los mejores ejemplos es Cocina al Fondo. También hay un restaurante muy importante en Caguas, Orujo, de Carlos Portela que también se enfoca en confecciones tradicionales. Él te puede hacer unos pequeños panecitos de casabe de una manera muy técnica y con un diseño espectacular. Igual te puedo hablar del restaurante Vianda en Santurce, aunque aún no lo he visitado. En alta cocina, más sofisticada y mucho más creativa está Juan José Cuevas, el chef ejecutivo del restaurante 1919 en el Hotel Vanderbilt en Condado; una súper experiencia. Hay un movimiento que me sorprende pues la tendencia es muy esperanzadora. Tengo mucho optimismo. Es una gran respuesta de empresarios culinarios jóvenes, sobre todo mujeres. Esa vuelta a sembrar la tierra, ese movimiento de la nueva agricultura, tanto de jóvenes agricultores ecoamigables, como de agricultores bona fide que siembran en parcelas más grandes para venderle a las grandes cadenas. Te cito el caso de una empresa en Corozal que se llama La Ceba y que vende cerdo de primera calidad. Eso no quiere decir que no tengamos grandes problemas. Casi el cuarenta y pico por ciento de la población está bajo beneficencia alimentaria y experimenta inseguridad de inventario. Gente con presupuestos muy frágiles que no pueden comprar lo que estos agricultores ponen en el mercado porque tiene unos costos más elevados. Muchos de los estudiantes también tienen que responder a través de comedores sociales dentro de las universidades. Es decir, hay una nueva manera de perfilar y darle carácter a la culinaria puertorriqueña y creo que ya se integran las piezas entre la agricultura, los cocineros jóvenes y la responsabilidad social de muchas cocinas y comedores sociales en distintos lugares. Pero seguimos frágiles en el tema del banco de alimentos. Recientemente, el Centro de Periodismo me invitó para hablar de la inseguridad alimentaria y bases de datos; dónde estos periodistas podían encontrar datos confiables para montar un reportaje acerca de la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria puede ocurrir en tres momentos; uno es en las catástrofes naturales. Una de las soluciones es crear almacenes en ciertas zonas céntricas o claves para la distribución en el interior de la isla o en distintos municipios que tengan energía solar y que tengan cerca una planta de procesamiento para que los agricultores puedan llevar excedentes agrícolas. Estamos hablando de conservas de frutas, de vegetales procesados que puedan enlatarse para que por lo menos las primeras dos o tres semanas del aftermath no ocurra lo que ocurrió. La Ñapita: Descríbete con tres palabras: un apasionado de vivir la vida bien vivida y de seguir aprendiendo a vivirla Un libro o disco que te haya influenciado: “La comida como cultura” de Massimo Montanari Una frase o cita, tuya o de otra persona, que te gusta mucho: “Se hace camino al andar” En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? Dedicarle más tiempo la escritura. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida? No sé, pero que la película de mi vida sea feliz. Un puertorriqueñ@ que admires: Roy Brown Quisieras aprender a: ser más feliz ¿Qué es una de las cosas más gratificantes que has hecho? El libro ¿Cuál es una de las mejores inversiones que has hecho? Haberme casado con mi esposa, Ana González. ¿Cómo te relajas? Caminando en las mañanas y nadando en La Playita del Condado. Quisieras que te recordaran por: haber sido un hombre honesto que se dedicó a hacer el bien. Sigue a Cruz Miguel en las redes sociales: Facebook: Cruz Miguel Ortiz Cuadra Twitter: @cruzmortiz Blog: www.bocadosdeclio.blogspot.com Es muy probable que la hayas visto en la televisión o escuchado en la radio mientras comparte sus remedios caseros para ayudarnos a resolver problemas cotidianos. Se trata de Josette Pagán, creadora y autora de Truquitos Caseros y quien nos devolvió la costumbre de recurrir primero a la madre naturaleza para resolver innumerables situaciones, igual que lo hacían nuestros abuelos. Josette, cuyo trasfondo profesional se centra en las Relaciones Públicas, siempre crea oportunidades en su vida para trabajar obras con propósitos mayores. Divide su tiempo entre apoyar causas dedicadas a la conservación del planeta y sus especies, y compartir su vasta sabiduría acerca de las plantas, sus derivados e innumerables beneficios. A continuación, un extracto de nuestra charla con Josette.
GDE: Hola Josette, gracias por compartir este ratito. Imagino que cuando eras pequeña tus planes no incluían escribir tres libros de truquitos caseros, ¿qué querías ser cuando grande? JP: ¡Hola! Pues, definitivamente lo tengo bien claro y por cuestiones de la vida uno sigue su camino profesional y sigue creciendo, y a veces uno deja a un lado esos sueños que se tienen cuando se es pequeño. Cuando era niña, estuve en el Coro de Niños de San Juan desde los cuatro años, básicamente aprendí a leer y escribir música antes de aprender a leer y escribir. Estuve en el coro hasta que cumplí los 17 años y esa experiencia me marcó muchísimo. Primero porque me dio una disciplina, y eso se lo agradezco a la fundadora del coro Evy Lucio, pero también porque me dio unas herramientas que utilizo a través de la vida. Recuerdo que Evy siempre decía que no había imposibles y la verdad es que el coro logró cosas maravillosas. A mi me marcó mucho todo lo que fue actuación, poder hacer personajes, cómo interpretar a través de las artes. Cuando veía películas de Disney, a mí esas películas, y continúa siendo así, me marcaron, me inspiraron, me dejaron mella. Así es que yo cuando pequeña quería ser la voz de esos personajes de Disney y de películas animadas. GDE: ¿En qué momento de tu vida… ¿qué hacías cuando tomaste la decisión de escribir el primer libro de Truquitos Caseros y dedicar gran parte de tu vida a este quehacer? JP: Truquitos Caseros nació hace diez años a raíz de una conversación telefónica con una productora de televisión. Uno de mis clientes es la revista holística Natural Awakenings, y un día me llamó la editora para decirme que la había llamado una productora que necesitaba un recurso de limpieza verde para un programa de televisión. Como casualmente tenía en ese momento una clienta con una compañía de limpieza verde, llamé a la productora y le hablé del recurso. Ella estaba como enferma y me dijo: discúlpame, no me siento bien, tengo un dolor de cabeza muy fuerte. Yo le dije: chica, tienes una tienda de productos naturales al lado del canal. Cómprate un té de menta o menta natural, hazte un té y el dolor de cabeza se te va a ir. Le expliqué que la menta tiene unas propiedades muy buenas para los dolores de cabeza. Siempre fui así, viendo cómo puedo resolver con cosas naturales, de la casa, que no le hagan daño al planeta. Sigo hablando con ella y me dice: fíjate que no puedo dormir. Y dije: pues compra un té de lavanda o camomila y ponte aceite esencial de lavanda en la sien, en el pecho y en el dedo gordo del pie. Ella empezó a hacerme preguntas de distintas cosas y me dijo: ¿sabes qué? No quiero a tu clienta, ¿puedes venir al programa mañana? Y le dije: claro, estoy acostumbrada a preparar a las personas que van a estar frente a la cámara pero con mucho gusto, ¿de qué quieres que hable? Me dijo: pues de eso mismo, ¿cómo te presento? Y le pedí la oportunidad de pensarlo esa noche para ver cómo le iba a llamar. Al día siguiente comencé en “Levántate”, el programa mañanero de Telemundo; Truquitos Caseros empezó ese día en televisión con una audiencia de millones de personas. Al tener un alcance bien alto, la gente comenzó a preguntar cómo me podían conseguir. Así es que abrí la página de Facebook; luego la gente quería más truquitos así es que abrí la página truquitoscaseros.com. Entonces la gente empezó a preguntar: ¿tú no tienes un libro? Así fue que nació el libro. También tengo el blog en endi.com que fue un proyecto piloto con blogs de videos, el cual llevo trabajo hace siete años. Hace un par de años traduje el libro al inglés porque tenía un público americano y el nombre de Truquitos Caseros en inglés nació un día en que estaba daydreaming y me pregunté: ¿cómo le explicaría a Ellen Degeneres en una entrevista lo que es Truquitos Caseros? Lo primero que tengo que hacer es explicarle cómo se pronuncia, la fonética. Pues, tru como true, qui como key y de momento hizo clic, pero faltaba tos, tenía que buscar cómo decir soluciones prácticas en inglés; de ahí TOS: To Onhand Solutions. Y así nació el nombre en inglés que significa lo mismo en español. Pero lo más importante es que Truquitos Caseros tiene el propósito de educar y crear conciencia de cómo puedes mejorar tu calidad de vida en el área de salud, belleza, y hogar utilizando los regalos de la madre naturaleza con productos que tenemos al alcance, económicos y que usaban nuestras abuelas en generaciones anteriores. En aquella época a lo mejor para que llegara un doctor había que esperar una semana en lo que llegaba a caballo, no habían farmacias abiertas 24 horas, ni todos los medicamentos que hay ahora. Y está científicamente probado que los medicamentos se basan en las propiedades de las plantas. Así es que la madre naturaleza tiene todos estos medicamentos que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida. GDE: ¿Cuáles son algunos de tus favoritos? JP: Me encanta la sábila, el vinagre y el limón. Te diría que esos son los principales porque sirven para todo, tanto para la salud, como para la belleza y el hogar. La menta me encanta pues también se usa para muchísimas cosas. Vivo en un apartamento y tengo una terracita donde tengo un arbolito de aguacates, uno de parcha, tengo guayaba, todas las plantas medicinales, grosellas… Aunque sea en un tiestito en la cocina, puedes tener plantitas que te ayuden. Muchas de las condiciones de salud que vemos hoy en día en la población son a raíz de una mala alimentación. Se comen tantos alimentos procesados y alterados que pasan por unos procesos larguísimos para llegar a la casa. Creo que con una buena alimentación y un estilo de vida saludable podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, en el área de belleza se gasta tanto dinero en cremas y tratamientos; la sábila es maravillosa para la cara y evitar las arrugas y cicatrizar quemaduras y golpes. O sea, tenemos en la naturaleza tantos productos a nuestro alcance que nos pueden solucionar las cosas más difíciles. GDE: Josette, entre todas las cosas que haces también practicas la filantropía, ¿qué causas apoyas? JP: Apoyo al Consejo Renal de Puerto Rico, trabajo con ellos a nivel de comunicaciones porque la población renal es una muy rezagada y necesitada. También estoy súper comprometida con todo lo que es el planeta, los animales, colaboro con distintas organizaciones, a veces detrás de la cámara y calladita. Me encantaría tener mi programa de televisión para seguir despertando conciencia y que mi voz sea un mensaje de despertar y transformación para las personas. GDE: ¿Cómo te organizas y manejas tu tiempo? JP: Me levanto, lo primero que hago es mi meditación para conectarme con mi corazón, con papito Dios y todos esos maravillosos seres de luz que están con nosotros. Muchas personas me hacen la pregunta específica de cómo puedo hacer manejo de crisis y estar tan tranquila, creo que es por eso. Porque todo lo que hago siempre lo dedico al bien, a ayudar a otros y a poder aportar a la calidad de vida de otras personas mientras trabajo por un mundo mejor. Después de la meditación hago ejercicios, puede ser yoga, spinning, paddle boarding, según el día es la actividad que hago. Mi horario es bien particular porque no es fijo. Determino si tengo que salir o si me quedo trabajando en casa. Otra de las áreas que trabajo es escribir propuestas para buscar fondos para distintas organizaciones. Así es que cuando tengo que escribir propuestas tengo que quedarme en casa para desarrollar estrategias. Me encanta crear estrategias de proyectos y traer el dinero para hacerlos. Yo digo que resuelvo problemas y hago sueños realidad. GDE: Ya son tres los libros de Truquitos Caseros, el más reciente enfocado en los niños, ¿podemos esperar otro? JP: Sí, trabajo una publicación de Truquitos Caseros para emergencias y huracanes. Estoy en la búsqueda de auspiciadores y fondos para ver si puedo hacer este libro para distribuirlo gratis a toda la población. El quinto libro también lo tengo ya en fila que es para la población de adultos mayores, para los viejitos. GDE: ¿En qué otros proyectos trabajas? JP: Hace cerca de dos años tuve como un momento de luz y dije: siempre quise hacer esto de los voiceovers, déjame hacerlo ahora. Así es que hice un poco de investigación y fui de un día para otro a California a coger un curso. Le dije al instructor: dime si tengo talento porque si no para el zafacón y sigo mi camino; él quedó muy impresionado. Así es que me di a la tarea de continuar cultivando eso. Mi meta es ser un personaje principal en esas películas animadas de Pixar Studios, Disney, para, a través del mensaje que lleva el personaje, inspirar, despertar pasiones y dejar huella en la humanidad. Me surgieron unas oportunidades así como caídas del cielo, bien especiales, para actuar. Trabajé en tres películas: una saldrá en el cine y dos en Netflix. Cuando volví a actuar fue como reactivar esta llama, como abrir este clóset en el que está ese baúl de los recuerdos con veinte candados y llaves hasta reconectar conmigo misma. La pasión y la emoción que siento al actuar y al hacer voiceovers… no la puedo describir; es mi elemento. Pero obviamente no cultivo esas artes aquí en Puerto Rico, sí participo en unas clases de actuación y es bien interesante. Siempre he sido una late bloomer, todo el mundo pica al frente bien joven y a mí todo me pasa como más tardecito, con Truquitos Caseros pasó así. GDE: En estos tiempos en que se vive una ansiedad colectiva por las situaciones políticas y sociales en la isla, ¿qué truquitos caseros nos recomiendas para reducir los niveles de ansiedad? JP: Creo que este es el momento de los truquitos caseros. Después del huracán María había escasez de muchas cosas y aprendimos que podemos resolver con lo que tenemos. Para bajar la ansiedad, la lavanda tiene unas propiedades buenísimas. Fíjate que muchos de los productos comerciales para bajar el estrés ahora tienen manzanilla o lavanda. Importante: al comprar aceites esenciales que se van a utilizar tópicamente en el cuerpo, tienen que ser de grado medicinal. Entonces, te pones unas gotitas en la sien, detrás de las orejas y en el dedo gordo del pie, porque en reflexología, que es la reciprocidad que tienen distintas partes del cuerpo con nuestro sistema nervioso, la cabeza y el sistema nervioso están en el dedo gordo del pie. Así es que te das un buen masajito en el dedo gordo del pie, te tomas un té de lavanda y te das un buen baño con sal de higuera y un poquito de lavanda. También te puedes tomar un shot de agua de azahar, que no es otra cosa que un té de las flores del árbol del naranjo y un calmante natural. También, la verbena y la valeriana se utilizan mucho como calmantes naturales y puedes conseguir estos teces en la farmacia o si tienes la oportunidad de conseguir las plantas, mejor aún. La Ñapita: Descríbete con tres palabras: enfocada, ambiciosa y comprometida Lugar del mundo: mi isla del encanto, Puerto Rico Frase: “Todo es posible” Coleccionas… cartas de mi amado Alguna obsesión o manía: me da manía tocar con mis pies una superficie sucia; si estoy en la naturaleza o en un lugar limpio pues maravilloso. Te gustaría conocer a: Meryl Streep, no sólo me gustaría conocerla, me encantaría actuar en una película con ella y que sea mi mentora. ¿Qué lees o escuchas al momento? Estoy leyendo un libro maravilloso de Barrie Dolnick que se llama “The Executive Mystic: Psychic Power Tools for Success”. ¿Qué te inspira? Aportar a mejorar la vida de los demás. Algo placentero para ti es: sentarme frente al mar en mi sillita de playa, hacer sun worshipping y envolverme en la naturaleza. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida? “Truquitos Caseros” Si existen las vidas pasadas, ¿qué fuiste en otra vida? Estuve en Egipto trabajando en una pirámide o en Atlantis, en una de estas vidas en que el nivel de conciencia era altísimo. Un puertorriqueñ@ que admires: Benicio del Toro porque lo recuerdo cuando estudiaba en mi mismo colegio y el hecho de que ha llegado tan lejos, rompiendo todos los estereotipos, es maravilloso porque creyó en él. Quisieras aprender a: surfear ¿Cómo te relajas? Meditando y conectándome con la madre naturaleza; me encanta abrazar los árboles y sentarme en la playa a mirar el horizonte o en una montaña viendo un atardecer. Quisieras que te recordaran por: mis truquitos caseros y por lo que aporté al mundo. Sigue a Josette en las redes sociales: www.truquitoscaseros.com, truekeytos.com Facebook: Josette y sus Truquitos Caseros Twitter: @JosettePagan Instagram: @JosettePagan |
Categorías
Todo
Entrevistas
Diciembre 2020
|
síguenos en las redes
#gentedelencanto #GENTEDELENCANTOelpodcast
COPYRIGHT © 2020. ALL RIGHTS RESERVED.